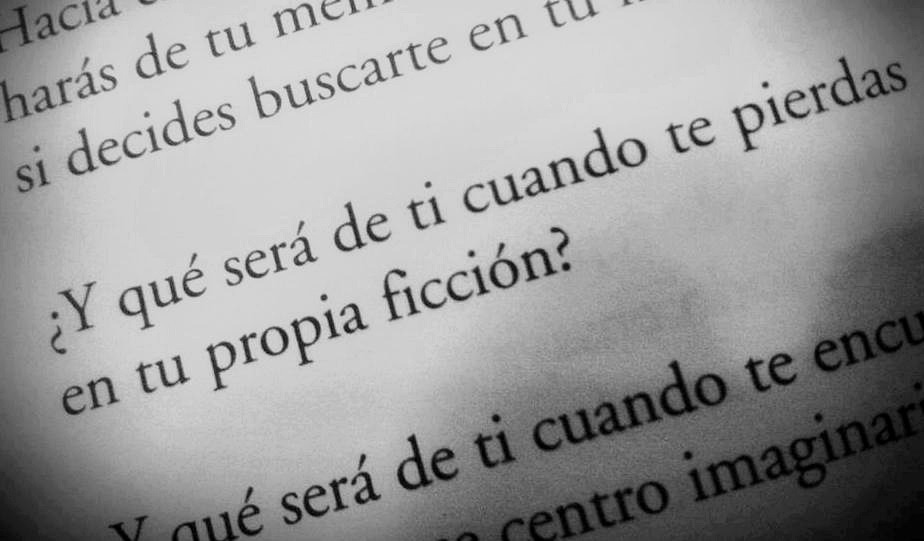"Hace años que no veo un conductor muerto en una carrera"- podría sonar especialmente macabro. "Ya no hay niños con heridas en las rodillas de caerse de los columpios"- es la versión light de la misma idea.
De una forma u otra se han ido adoptando medidas de protección en cada segundo de la vida que nos rodea. Tenemos alarmas contra incendios, puertas blindadas, cascos, guantes, quitamiedos, airbags, sensores, chivatos que dicen entre qué cojín del sofá están tiradas las llaves. Tenemos rescates financieros y refinanciaciones de créditos, bocas de incendios, teléfonos de ayuda en las carreteras abandonadas. Tenemos los componentes de las golosinas en prospectos y las calorías que contiene el donut que te comes. Tenemos pequeñas carpas junto a los aparcamientos de fin de semana para medir las tasas de alcohol en sangre, los posicionamientos gps y los cascos para los niños que aprenden a montar en bicicleta.
Y es bueno.
Y es una mierda.
No hay miedo a hacerse daño. No hay miedo a caerse, a romperse, a que por un despropósito alguien tropiece con nuestro desastre y se rompa una pierna. No hay miedo a perderse porque vendrán los servicios de protección civil con sus helicópteros naranjas a por nosotros. No hay temor a la resaca porque hay pastillas fantásticas ni miedo a la vejez porque la viagra engañará a nuestro cuerpo. No hay, casi como un pensamiento positivista convertido en realidad, límites.
Sin miedo lo que queda es inconsciencia. Sin esa protección que nos indica, casi como un sentimiento animal, que hay daño a partir de este punto, lo que hay son despropósitos. Ahí va, con sus gafas graduadas, el traje ignífugo, el casco de kevlar, las pastillas para los temblores y sobre un circuito con protecciones, el abuelo con sus 103 años a los mandos de un coche con 600 caballos derrapando en las curvas. Detrás viene un adolescente puesto de speed con las gafas de sol en la cabeza. La culpa, si es que sucede algo, es de las medidas de protección que fallaron. La culpa, después de eliminar el miedo, es de otro. Ya vendrá alguien a limpiar éste desastre.
Así que no hay miedo y no hay culpa. Casi se parece a la liberación sexual antes de la llegada del Sida, cargado de culpa y miedo. Las medidas de protección salvan vidas pero crean gilipollas. Se suponía que esas advertencias nos harían conscientes de los riesgos pero, como un backfire, son carteles luminosos que señalan las carreteras del desastre y conozco a quien va por ellas haciéndose selfies que envía a sus amigos.
A veces el desastre es que algunos se salven. Los semáforos en rojo son para no pasar y, sin embargo, parece más emocionante cruzarlos así y contar el tiempo que tarda la ambulancia en llegar. Alguna vez he pensado que un niño debe de aprender que duelen las rodillas al caerse, que tiene que estar pendiente de no perderse de la mano de sus padres en los pasillos de El Corte inglés o que no puede meterse en la boca cualquier cosa que parezca comestible. Muchos padres sobreportegen y los niños hacen lo que les da la gana porque saben que les van a salvar en algún momento. Y no crecen nunca. Muchos adultos, como si fuera una demostración del "miedo a la libertad", hacen lo que les da la gana porque saben que se les va a salvar en algún momento. Y no crecen nunca.
Mientras tanto las medidas de protección cautelares son más poderosas que nunca. Sólo se mueren los toreros.